 Este día nos invita a reflexionar con seriedad en el misterio de la muerte.
Este día nos invita a reflexionar con seriedad en el misterio de la muerte.Nuestro mundo intenta esconder o maquillar el hecho de la muerte, las personas detestan aquello que les haga sentirse débiles, viejas, enfermas; todo lo que nos muestre que somos frágiles y que vamos a terminar. De esa manera, pues, parece que absolutizamos este tiempo en el que estamos viviendo y hacemos de él todo nuestro tiempo, con una consecuencia desastrosa. No pensar en la muerte no destruye la muerte; nuestra falta de preparación no impide el hecho de que, de todas maneras nos vamos a morir, y de este modo, pues la consecuencia que se sigue es que estamos menos preparados para nuestra propia muerte y para la muerte de las personas que nos rodean.
Estar preparado para la muerte no implica un sentido de temor, que nos angustie el presente, sino que debe significar una toma de conciencia, el hecho de que la vida en este mundo tiene un término nos debe ayudar a aprovechar más el presente, viviendo lo que nos hace mejores y ayudando al prójimo mientras está vivo. “Caminen mientras tengan luz”, nos dice Jesús en el Evangelio.
Además de redefinir el sentido de nuestra vida con la perspectiva de la muerte, debemos recordar lo que rezamos en el Credo: la comunión de los santos, hay comunión de bienes, entre los que están en el cielo, en el purgatorio y en este mundo. Podemos aún después de la muerte seguir creciendo en los lazos de amor, de caridad, crecer y profundizar la comunión, con los santos y también con los difuntos. El 2 de junio de 1998 el siervo de Dios Juan Pablo II le enviaba una carta al Abad de Cluny con motivo del milenario de la Conmemoración de Todos los fieles difuntos, instituida por san Odilón. El Santo Padre explicando el sentido de la oración por los difuntos entre otras cosas decía:
«En espera de que la muerte sea vencida definitivamente, los hombres «peregrinan en la tierra; otros, ya difuntos, se purifican; mientras otros están glorificados, contemplando claramente a Dios, uno y trino»[1]. Unida a los méritos de los santos, nuestra oración fraterna ayuda a quienes esperan la visión beatífica. La intercesión por los muertos, lo mismo que la vida de los vivos según los mandamientos divinos, obtiene méritos que sirven para la plena realización de la salvación. Se trata de una expresión de la caridad fraterna de la única familia de Dios, por la que «estamos respondiendo a la íntima vocación de la Iglesia»[2]: «Salvar almas que amen a Dios eternamente»[3]. Para las almas del purgatorio, la espera de la bienaventuranza eterna, del encuentro con el Amado, es fuente de sufrimientos a causa de la pena debida al pecado, que las mantiene alejadas de Dios. Pero también existe la certeza de que, una vez acabado el tiempo de purificación, el alma irá al encuentro de Aquel a quien desea.[4]»
Nuestras oraciones por los fieles difuntos llevan por consiguiente un doble sello: caridad hacia ellos y certeza de la victoria de Cristo. Les amamos, pero no con un amor nostálgico, prisionero de la fantasía o el recuerdo, sino con el amor eficacísimo propio de la victoria del Señor.
Y por eso desde antiguo la Iglesia ha considerado que es acto precioso de misericordia orar por los difuntos de quienes podemos pensar que necesitan de este sufragio, no para reemplazar la fe, si no la tuvieron, sino para limpiar con la potencia de nuestro amor, fundado en Cristo, cualquier imperfección que pueda impedirles gozar de la visión de Dios.
Y ofrecemos este acto de amor uniéndonos al amor más grande, es decir, al amor de Cristo en la Eucaristía. Allí precisamente donde se renueva la ofrenda viva de Cristo, allí fundamos nuestro amor y nuestra esperanza mientras rogamos por nuestros hermanos difuntos.
La Iglesia nos hace repetir con las palabras de la liturgia: “Dales Señor el descanso eterno. Brille para ellos la luz que no tiene fin.” Es la luz en la cual veremos a Dios cara a cara. La Luz de la gloria, cuando nos volvamos semejantes a él, no solamente como criaturas similares al Creador, decía el siervo de Dios Juan Pablo II, sino también como hijos similares al Padre. Como hijos en el Eterno Hijo.
La Iglesia reza así, porque así cree y así espera. Verdaderamente sobre nosotros está impreso el sello del Dios Viviente. Encomendamos a nuestros seres queridos difuntos con la protección de la Santísima Virgen. Que ella ruego por nosotros y por ellos, como le decimos cada vez en el Ave María: “ahora y en al hora de nuestra muerte. Amén”
+Mons. Rubén H. Di Monte
Arzobispo de Mercedes-Luján















.jpg)





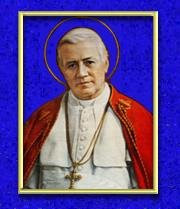









.jpg)


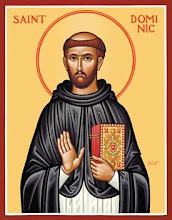








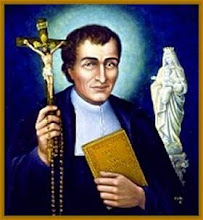








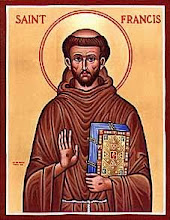









No hay comentarios:
Publicar un comentario